La memoria de seres, objetos y paisajes que están más allá de este lado de la visibilidad ha sido una recurrencia constante en la obra de Aizenberg, sus ojos hacia fuera. Recuerdo de él una exposición totalizadora, dicho esto más allá del carácter de retrospectiva que se le había dado, quiero decir, en un sentido revelador de un proceso personal: la que se realizó en el Instituto Di Tella a mediados de 1969. A partir de ella muchas cosas pasaron en su obra, de alguna manera prefiguradas en ese conjunto que posibilitaba una participación tan activa en su interioridad, participación prospectiva que se confirmó en sus muestras posteriores, inclusive en lo que anticipó de la última.
Decía que pocas veces un proceso de ese carácter revelaba sus mecanismos con tanta dramática desnudez, con tanta autodespiadada voluntad de testimonio, con tanta asunción de un tema iluminado y prevalente. Recuerdo, insisto, entre los dibujos y los óleos de su primera etapa –que después invadirían la tridimensionalidad, el tremendo, angustiante “incendio del Colegio Jasidista de Minsk” y el otro extremo, las obsesivas figuras geométricas desde las que desarrollaba una experiencia, en la que cada paso agudizaba el avance sobre dimensiones cuya pureza, cuya incontaminación, las ubicaban no ya en otra realidad, sino más allá aun, en otra metafísica. Reclamaban esa filiación las solitarias torres de ventanas vacías, elevadas sobre paisajes silenciosos, las ciudades abandonadas frente a las que se abisman los minúsculos testigos, los “collages” de misteriosas relaciones y después su extremado correlato en formas simples: cuatro cuerpos irregulares, por ejemplo, cruzados por rayados paralelos, proyectados en sombras sobre el plano de sostén, los que podían llevar a significar una secreta irrealidad.
Pero. En aquella memorada muestra del Di Tella, y sobre todo frente al ascetismo límite de algunas de sus proposiciones, esa secreta irrealidad se revelaba, no como el anverso de una realidad determinada, que podía ser la realidad de las ventanas, de las ciudades, de la soledad, del silencio, hasta del infinito que podía percibirse, hasta imaginarse más acá, sino la inasible irrealidad de otra realidad desconocida ¿la invisibilidad de una visibilidad?- para la cual los signos enunciadores iban perdiendo poco a poco sentido o eficacia alusiva. La angustia que suscitaban esas figuras simples suspendidas ¿o aparecidas?- en espacios tan densamente vacíos como sobrenaturalmente iluminados, prefiguraban otro movimiento, de turbador, de sobrecogedor vértigo. Y anticipaba una pregunta: ¿después de esto, qué?
La respuesta fue dada por su obra posterior. Aizenberg llegó, no sin atravesar dramáticas instancias, hasta ese límite más allá del cual sólo cabe el vacío- el color y las formas se habían ido convirtiendo casi en ectoplasmas a punto de evanecerse totalmente en solo un aliento de evidencia- y desde allí fue retornando, enriquecido por esa experiencia extrema, casi un exilio, estrechamente ligada a lo místico. Y sus imágenes posteriores –pictóricas y escultóricas- retomaron corporeidad sin perder por eso nada de su enriquecimiento, los despojamientos casi totales de la encarnadura. Como dijera Matilde Herrera anticipando todo lo que de centro de esa memoria tendría ella en sus obras mismas: “Vendrán entonces ellos, los personajes, y no habrá estremecimientos. Porque ya será claro que toda cabeza puede ser objeto, que cada cuerpo brota hacia formas imprevisibles, que carne y huesos desaparecen dejando lugar al espacio”.
Ese espacio que es memoria, el gran tema de Roberto Aizenberg.
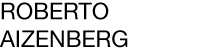
Textos